‘La subversión de Beti García’ y ‘Jugadores de billar’, las novelas recuperadas de José Avello (Pin Estela)
Una reseña doble de Pedro Luis Menéndez.

A estas alturas ya cualquiera sabe que no existe relato sin ideología ni historia que no haya construido su relato con el beneplácito más o menos explícito del poder, de manera que sólo algunas ventanas del edificio literario (desde luego que no todas) nos permiten atisbar, si nuestros sentidos permanecen en alerta, algo de lo que pudo haber sido y algo de lo que permanece aún, más allá de las interpretaciones que una sociedad se da a sí misma tal vez para sobrevivir.
«En la memoria el tiempo tiene un orden diferente del calendario; en realidad el orden del tiempo es propio del relato, de la escritura, no de lo relatado: en mi cabeza —y en mi corazón— todo es instantáneo o antiquísimo».
Por eso hay libros que inquietan más allá de lo predecible. Entre ellos, algunas novelas; no muchas. Hace unas semanas no sabía nada de Beti García, hace unos meses José Avello era para mí sólo un nombre lejano del que había oído hablar muy poco y de quien había leído apenas algunos de sus cuentos. He terminado la lectura de La subversión de Beti García y me encuentro aún en ese trance del lector que no se ha despegado del todo de lo leído; en ese incierto sonambulismo en el que permanecemos cuando seguimos sintiendo que formamos parte de sus páginas, o de sus fantasmas.
«No siempre se debe identificar el horror con las tinieblas, porque yo he visto un horror luminoso entrando a raudales por el ventanal del salón e inundando con su lógica todo lo que había dentro». Y ese horror luminoso desborda por las páginas de esta novela en la que los tiempos y las historias se superponen y se confunden; se baten para formar un pegamento lúcido que nos sitúa frente a la brutalidad, la enfermedad, las pérdidas y los encuentros imposibles. Hay muchos encuentros en estas páginas. También kilómetros y kilómetros de viajes que no siempre conducen a algún lugar. Hay dentelladas feroces, cuerpos al límite y pianos en la frontera de los sueños. Hay un mundo entero en un relato que vuelve una y otra vez sobre sí mismo para avanzar con lentitud, también con precisión. Pero debo poner algo de orden en estas líneas porque, como afirma el narrador, «en rigor, nunca hay comienzo; pero al menos debo intentar establecer un orden, porque del orden depende el sentido».
José Avello presentó La subversión de Beti García al Premio Nadal de 1983, en el que quedó finalista, el mismo año en que le fue concedido a Salvador García Aguilar por Regocijo en el hombre. García Aguilar era un escritor casi secreto que en sus últimos años se vio obligado a abandonar la escritura por causa del alzhéimer. Frente a él, José Avello era entonces un no tan joven aspirante a entrar por alguna puerta de importancia en el mundo literario, en esa hoguera en la que muy pocos sobreviven. Y Beti García es una superviviente; es muchas cosas más, pero sobre todo una superviviente. Su novela también lo es en esta segunda vida que le supone esta nueva edición casi cuarenta años después.
Ambientada inicialmente, al menos en uno de sus niveles, en ese mundo indiano tan común a las Asturias que fueron y que son, trasciende sin embargo los moldes previsibles para abrirse —y cerrarse al tiempo— a una reflexión profunda sobre la libertad, la felicidad, los destinos crueles o afortunados, la locura, todo ello en el camino que lleva desde la ciudad de Oviedo a las brañas profundas del occidente asturiano en unos años en que la vida, para muchas personas, no iba más allá del seguir respirando del día siguiente y en que la muerte conjugaba todos sus verbos afines entre las tumbas de los fusilados: «Nuestro origen era aquel paisaje, y aquel paisaje era cementerio. Las ramas inferiores de los castaños y de las acacias, los muros de piedra de los deslindes, ya gastados por los vientos y por los pleitos, las viejas represas de los molinos, eran deseos de vida frustrados por la violencia».
La subversión de Beti García es también la historia de un niño; un niño a quien su ángel de la guarda «se acercaba a su cuna a velar su sueño», con sus «enormes ojos negros nublados por las lágrimas de la ternura, que se resistieron siempre a la autocompasión y a la piedad»; un niño desposeído de su propia historia, que debe rehacer las huellas que le conducen a la construcción difícil del relato de su vida; un niño enfermo expulsado de un paraíso que nunca lo fue para él y que hurga en unas tinieblas que por momentos parecen tapias y muros insalvables, cuya narración pierde de continuo las lindes entre lo real y lo inventado (¿lo soñado?) desde un cuarto de un sanatorio para enfermos mentales, en el que cuenta la historia salvaje y devastadora de su propia estirpe. Entre Betsabé García y Beatriz Río, Acebal se nos muestra como el eslabón que sólo en la última parte del relato descubre sus cartas marcadas y nos obliga a la relectura del sentido inicial, sin fuegos artificiales, sin juegos de artificio, porque más allá de lo turbio y del horror, éste es un relato sereno. Y esa serenidad fue el tono elegido por José Avello para adentrarnos en un mundo de silencios obligados, impuestos, aunque «entre los helechos del sueño yo sabía que aquella mujer, el ángel de la guarda, me quería más que a nada en el mundo».
«Ya entonces, aunque no sabía lo que ahora sé, intuía que el nombre de Beti García estaba en el centro del laberinto».
«Ésta es una historia antigua y sórdida cuyo sentido apenas puedo apresar (y así es, creo, la historia de todos los hombres)». Y de fondo, la utopía y los sueños que nunca alcanzan los desposeídos: «Algunos escapaban perseguidos por la certeza de que, aunque aún no los habíamos visto, los moros y los legionarios avanzaban irremisiblemente, venían por nosotros. Otros, sin embargo, sucios aún del polvo del carbón y del sudor de la lucha, se quedaban quietos en el rincón de la pena, yertos por el anonadamiento de la derrota irreversible. “Los catalanes y los vascos nos traicionaron —decían—; no se levantaron como nosotros”; pero eso ya no significaba nada, eran las últimas armas de la razón donde no había lógica, sino pena, no había lugar para el análisis, sino para la tristeza y la impotencia».
Pero, además, la rica densidad de los personajes se desarrolla en un lenguaje diáfano y perfectamente accesible que contribuye a la fluidez de la lectura; una lectura que acepta el juego de los planos temporales en que nos movemos de continuo. Por todo esto, hacemos nuestra con facilidad la historia de la Comuna, «una comunidad sin ancianos, sin hombres viejos, y los echábamos en falta» en la que «nadie nos hablaba de las viejas guerras, de la Cuba original donde se forjaron la derrota y la riqueza, del terrible Marruecos donde cada loma era una traición antigua, de los gigantescos padres de antaño. Las cosas, sin los ancianos, carecían de profundidad y, al perder esta hondura que les confería el tiempo, carecían de significación. Porque no teníamos libros, ni radio, ni periódicos que sustituyesen a los viejos y así no teníamos a nadie que le diese sentido a la realidad». Y este carácter fundacional y su ¿fracaso? son también otro elemento clave de esta historia.
Aunque sabemos casi desde el principio que todas sus páginas no son más que la excusa para hablar de Beti, para amarla, desearla, temerla o sentir también su obscenidad de ángel, «porque la historia de Beti García es mi historia y he vivido todos estos años para contarla, para contar mi parte, para decir que yo aún tengo memoria». Lo que no impide que el narrador, ya convertido en quien realmente es, concluya el relato en manos de la libertad que más se teme: «Mañana salgo del sanatorio. Y no sé qué hacer».
Tras La subversión de Beti García, José Avello esperó casi veinte años para publicar Jugadores de billar, su segunda novela, que llevaba también casi dos décadas inencontrable en este mundo nuestro de librerías sin fondo, de supermercados de novedades que, por no sostener, no sostienen ni siquiera un catálogo digno de nuestros clásicos del siglo XX. Y eso que Jugadores de billar no arrancó con mala fortuna: publicada en 2001, fue ese mismo año Premio de la Crítica de Asturias, a lo que se sumó en 2002 el Premio Villa de Madrid de Narrativa Ramón Gómez de la Serna, finalista del Premio Nacional de Narrativa y del Premio Andalucía de Novela. Pero ni por ésas. Ahí quedó oculta en ese limbo infértil de los libros perdidos a pesar de que, a raíz del fallecimiento de su autor en 2015, Gregorio Morán afirmara en su columna de La Vanguardia: «Es difícil que encuentren un libro como Jugadores de billar de José Avello. Su novela empieza donde termina Leopoldo Alas Clarín y su Regenta. Con ese beso al sapo, que aún hoy llena de estupor a cualquier lector sensible»; tal como se recoge en la contraportada de la nueva edición en 2018.
Y de eso trata Jugadores de billar: de lectores sensibles y de besos al sapo, a ese sapo que permanece en las calles de la ciudad de Oviedo y de tantas otras ciudades españolas que, durante décadas, o puede que siglos, prefieren vivir con la venda en los ojos que disimula su pasado o al menos lo mantiene a raya, o a una distancia tan prudente que parece —este sí—relato fingido, figuración y no huella de una realidad que sigue marcando nuestras vidas, las de todos. Confieso que a lo largo de la lectura de esta novela no dejaba de pensar que, si José Avello hubiera residido en Oviedo por los años de su primera edición, no me hubiera resultado extraño que alguno de sus protagonistas le partiera la cara al autor por la calle, a plena luz del día, o le pegara dos tiros. Aunque lo cierto es que el común de los que parten la cara a alguien o le pegan dos tiros no suele leer novelas, y menos como ésta.
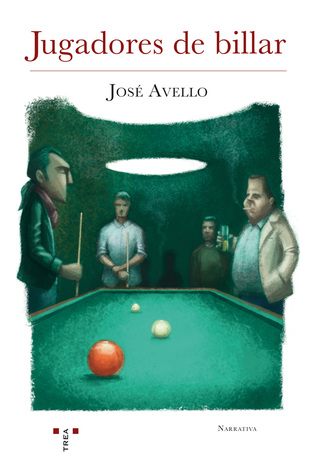
Con un trasfondo de relato mucho más denso que en La subversión de Beti García, José Avello utiliza también en Jugadores de billar la figura de un narrador que se esconde voluntariamente, que entra y sale de la historia cuando le conviene y que, sin ocultar su protagonismo, prefiere el espacio de la segunda fila, aquel desde el que puede contar sin ser demasiado observado por nadie: «…de mí prefiero no hablar. […] En todo caso, no diré quién soy, sea porque no puedo, porque no quiero o porque no lo sé, da igual». En todo caso, añado yo también, una verdad a medias que sirve para mantener de un modo muy efectivo el interés por lo narrado.
«El juego del billar consiste en darle con un taco a una bola para que ésta toque las otras dos; eso se llama hacer una carambola. Lo digo por si alguien no lo sabe, porque en los bares de moda se juega sobre todo al pool o al snooker, sobre mesas con agujeros, y eso es otra cosa. En el Mercurio se jugaba al billar de carambolas de toda la vida, y se jugaba bien, incluso muy bien, y sin embargo esta historia comienza una tarde en que los tres amigos, Álvaro Atienza, Rodrigo de Almar y Floro Santerbás, por distintos motivos, lo estaban haciendo mal».
Esta novela tiene la fuerza de sus personajes, pero también la de una época que se va descubriendo a lo largo de sus páginas como si fuéramos eliminando capas y capas de la ciudad que parece ser, la que se muestra a la vista de cualquiera, pero que sólo los iniciados son capaces de descubrir en lo esencial. Y en eso nos convertimos como lectores: en iniciados de una historia marcada por ambiciones o desidias, o ambas cosas a la vez, que vamos abriendo los ojos a las raíces de la riqueza o de la pobreza, o peor, al engaño colectivo en que nos conformamos con vivir. Pero también es la construcción de la amistad, de los caminos que conducen al amor o a la muerte, y al humor ácido, y a una amargura en la que no aparece resentimiento sino resignación: el mundo es así, puede tomarlo o dejarlo, pero no se haga usted el inocente.
«El carrete de diapositivas terminaba con una serie de instantáneas de la ciudad. En todas aparecía ella a lo lejos, casi siempre de espaldas, perdida entre los transeúntes mientras esperaba el cambio de luz de un semáforo de la calle Uría, en la puerta del Real Cinema, pasando frente al palacio de la Audiencia. La última era una fotografía de la catedral. Había sido tomada al atardecer y la torre parecía de oro. Se veía a una mujer caminando por el centro de la plaza desierta y ella se reconoció por la ropa. La fotografía era magnífica, su figura insignificante».
Estructurada en cuatro partes de extensión diversa a las que dan título las estaciones del año, el relato se va desenvolviendo como el propio juego del billar, a partir de una serie de carambolas encadenadas que lentamente nos conducen al nudo que justifica la propia historia, con una arquitectura que intenta ir más allá de las convenciones propias de las novelas de género. En este ir y venir por la mesa de juego, los personajes golpean o acarician, del mismo modo que son golpeados o acariciados por la propia vida: historias de bares y de falangistas, de universidad y de burgueses cuyos pies de barro van desmoronando, entre obsesiones incumplidas las más de las veces, unos sueños que sólo fueron las máscaras del propio desencanto.
Porque Jugadores de billar es la novela del desencanto de una España más pútrida que luminosa, de una generación —la que recibió la herencia de los hijos de la guerra civil— que creyó tener en sus manos un mundo nuevo que construir y se encontró, pasados los años de su juventud, encajonada en una mesa con un tapete verde y sin posibilidad de más consuelo que la aceptación de la realidad, una realidad a la que no resulta fácil (como le ocurre al narrador) proporcionarle un sentido: «…una tarea sin una meta clara, salvo la de encontrar un cierto hilo que dé sentido a la multitud de hechos dispersos, que los seleccione de forma mínimamente inevitable…».
En una entrevista publicada en 2014 en la revista Clarín afirmaba José Avello que «la labor de la literatura es convertir la experiencia en conciencia, es decir, la de verbalizar. La labor de la literatura, de alguna manera, es cartografiar lo que pasa». Y en esa cartografía de la novela encuentra su lugar central la ciudad de Oviedo, con sus misas de doce, con su Club de Tenis, con sus bares y sus calles, sus segundones, sus criados, sus tristezas y sus miserias, desde la mirada del más profundo hastío, como si no hubieran pasado más de cien años desde el momento en que «Vetusta la noble estaba escandalizada, horrorizada. Unos a otros, con cara de hipócrita compunción, se ocultaban los buenos vetustenses el íntimo placer que les causaba aquel gran escándalo que era como una novela, algo que interrumpía la monotonía eterna de la ciudad triste».
Y en esa monotonía tal vez sigamos algunos siglos más, como los pueblos condenados a su propia historia, porque «todas las carambolas se repiten en alguna ocasión».
[NOTA: El Cuaderno publicó hace algún tiempo un suplemento con relatos de Avello, accesible aquí].
Pedro Luis Menéndez (Gijón [Asturias], 1958) es licenciado en filología hispánica y profesor. Ha publicado los poemarios Horas sobre el río (1978), Escritura del sacrificio (1983), «Pasión del laberinto» en Libro del bosque (1984), «Navegación indemne» en Poesía en Asturias 2 (1984), Canto de los sacerdotes de Noega (1985), «La conciencia del fuego» en TetrAgonía (1986), Cuatro Cantos (2016) y la novela Más allá hay dragones (2016). Recientemente acaba de publicar en una edición no venal Postales desde el balcón (2018).


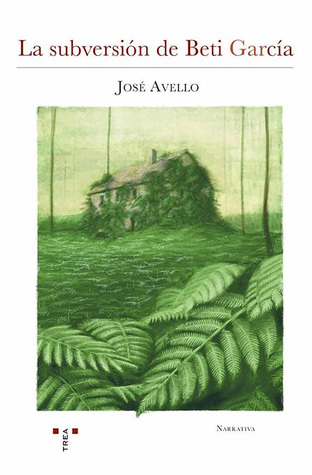



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir