Perico Simón

La Pruida, Moncóu, donde todavía se ve una construcción cubierta de paja, años 60. Colección de Casa Perico
Todos los dioses tienen su genealogía y toda casa tiene su mitología. La mía no es distinta a las demás. Enclavada al pie de una montaña pelada en la aldea de Moncóu, Cangas del Narcea, se llama, calculo que desde su fundación, casa Simón. Es fácil darse cuenta de que en La Biblia hay algunos Simones. Simón es, al parecer, la derivación griega del hebreo Simeón, que podría traducirse por algo así como “el que ha oído”; quizá, añado yo juzgándome a mí y a los que conozco de mi estirpe, querían decir el que ha oído y no se ha enterado; o el que ha escuchado y no ha entendido. El que escucha y no entiende, en el mejor de los casos, calla, y el que calla, ya se sabe, otorga. Quizá por esa cualidad de oír y callar los Simones suelen tener en la Escritura Sagrada cometidos más bien subalternos. Incluso las funciones del más conocido de todos, que después de llamarse Simón se llamó Pedro, fueron de subalterno, pues podría decirse que aquel pescador era el chico de los recados de Jesús hasta que, por cobardía, llegó a negarlo tres veces antes del canto del gallo. Se dice también que Simón puede venir del griego “Simos”, que significa poco más o menos “el que tiene la nariz chata”, pero cuando me miro al espejo me da la impresión de que esta hipótesis tiene que estar equivocada.
Simón bíblico y subalterno fue también el de Cirene, cuya misión no pasa de ayudar a la fuerza a un ensangrentadísimo Jim Caviezel –perdón, Jesús- a portar la cruz de madera en la que han de clavarlo. Parece que lo cogieron por casualidad cuando venía de trabajar el campo, así que da la impresión de que era una mezcla un poco camp entre Job y esos campesinos de las comedias de Lope de Vega que siempre tienen al comendador abusando de ellos. “Dios está donde el labrador cava la tierra dura, donde el picapedrero pica la piedra; está con ellos, en el sol y en la lluvia, lleno de polvo el vestido”, sentenciaba Rabindranath Tagore, pero yo, la verdad, no me lo acabo de creer.
Seguramente habrá otros Simones bíblicos e igualmente subalternos, pero al margen de ellos hay un Simón muy poco sometido: el gran trapisondista, el ínclito, el inefable, el inconmensurable Simón el Mago, capaz de vender arena en el desierto, hacerse pasar por Dios con forma humana e intentar comprarle a Pedro el poder de hacer milagros. Ireneo le atribuye a él solito todas las herejías, así que Simón el Mago tuvo que ser de los que piensan por sí mismos y ven el negocio hecho mucho antes de que los otros hayan visto siquiera la oportunidad de llevarlo a cabo.
En general, los Simones ajenos a las crónicas religiosas no parecen menos sometidos que los vistos hasta ahora. Antoine Simon participó en la Revolución Francesa. Era un zapatero remendón que conocía al dedillo las barrabasadas que se le ocurrían a Robespierre y gustaba de practicarlas. La política del Terror, que tantas cabezas había costado y que él intentó meter machacona y brutalmente en la cabecita regia del niño Luis XVII, al que se encargó de “cuidar” en la prisión del Temple, le llevó a perder la propia, caída por gracia de la guillotina el 28 de julio de 1794.
Otro Simón dio nombre a un tipo de berlinas que se utilizaban en Madrid allá por la mitad del siglo XIX. Esos nuevos coches de caballos llamados simones me enorgullecen porque siempre quise tener algo que ver con los grandes hombres de negocios hechos a sí mismos, esos que a base de esfuerzo y sudor –normalmente también de cara dura y pocos escrúpulos- se abren camino en la vida y llegan a lo más alto partiendo de lo más bajo, un poco a la manera de Rockefeller, Henry Ford, Onassis o gente así. Muy orgulloso estoy de Simón Martínez, empresario en la Corte de Isabel II, aunque me temo que los de mi casa no somos dignos representantes suyos, quizá si nos apellidáramos Cosmen…
Ciertamente la historia de mi casa arranca con un personaje mítico. Un primer Simón que hace bueno el estribillo de la canción de Radio Futura: “Eres tonto Simón / y no tienes elección. / De tu cráneo rapao al cero / quita esa gorra de obrero / y sortea la cuestión, Simón”. Seguro que al Simón de mi casa, tras la dura jornada en el campo lo veían llegar a la caída del sol con su extraño andar y lo acechaban los vecinos a la puerta del bar: “Hola Simón. ¿Dónde vas tan aprisa? Para un poco. ¿Qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor: Que tu padre murió por quemar la iglesia, que tu desdicha es castigo del señor”.
La historia de este primer Simón del que tengo noticia es más o menos como sigue: Se llamaba Perico y tenía en el pueblo fama de simple. De él han sobrevivido varias hazañas. Una de ellas cuenta que en determinada ocasión salió de casa montado en un alazán de lo mejor que había en la comarca y se encaminó a la feria de la villa para comprar una ternera. A la semana regresó el bueno de Perico Simón a Moncóu andando y acompañado de un perro. Su mujer, sorprendida al verlo de aquella facha, le preguntó por el caballo, y él le contó que lo había cambiado por aquel mastín manso y más viejo que el tiempo, al que las babas le caían densas y blanquecinas desde un hocico indiferente.
Pero su hazaña más ilustre es otra. Mi familia la ha arrastrado como légamo pringoso y vergonzante, pero a mí me gusta esgrimirla orgulloso y suelo contársela a todo el que quiere escucharla: Dicen que la mujer de Perico, seguramente obligada por la necesidad en la que la mala cabeza del hombre los había hecho caer, tuvo que irse de nodriza a Madrid. Algún tiempo después su marido decidió ir a visitarla y se encaminó a la capital. Llegó tras un fatigoso viaje y, no sin dificultades, dio con la casa de los señores para los que trabajaba María, que así se llamaba su mujer. Ella, hecha ya a la vida capitalina, se sorprendió casi tanto como se ruborizó al verlo en el umbral de la puerta, con aquella traza de aldeano y el acento del que tanto se burlaban los madrileños al oírselo a los aguadores. Pero María, más ágil que su marido en el discurrir, pronto encontró una solución: Decidió ocultar a Perico encerrándolo en el sótano de la casa, que no tenía luz natural y donde nunca bajaba nadie. “No salgas de aquí hasta que sea de día”, le dijo. Y allí se estuvo Perico durante una semana comiendo lo que le llevaba María a escondidas y preguntándose cuándo amanecería de una vez por todas. Al cabo de la semana, María le dio ropa nueva y le dijo que era de día. Perico Simón salió entonces disparado, sin despedirse siquiera, y cuando llegó al pueblo dijo que Madrid era un lugar horrible, al que nunca más volvería porque allí las noches duraban una semana entera. Pero en el viaje de vuelta todavía tuvo el bueno de mi antepasado otro tropiezo. En un lugar indeterminado del trayecto, cansado por las largas horas de caminata, se echó a descansar a la sombra de una encina –bueno también pudo ser un chopo o, qué sé yo, un álamo-. A poco pasó por allí un pastor que lo encontró profundamente dormido. “Qué buenas ropas trae éste hombre”, se dijo el pastor, y aprovechó el sueño rendido de Perico para desprenderlo de su ropa nueva y vestirlo con los pobres harapos que él llevaba. Al despertarse, viéndose de aquella traza, Perico no pudo más que preguntarse: “¿Seréi Perico Simón o nun seréi?”; y dicen que no resolvió la duda hasta llegar a casa: “¿Ta Perico Simón en casa?”, preguntó al llegar, a lo que respondió desde dentro la ajetreada voz de su hermana: “No, nun ta, ta pa Madrí”; “Ah, bueno, entós soy you”, resolvió.








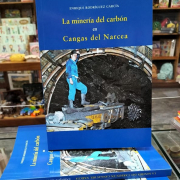



Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir