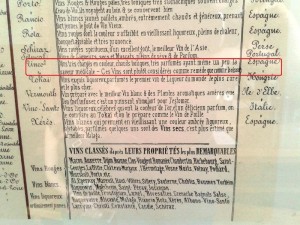Un artículo de Alfonso López Alfonso en la revista de literatura Clarín está dedicado a Benito Correa, vecino de Pousada de Rengos, que fue guardia civil, emigrante en Venezuela, Francia y Australia, dueño del Bar Correa en Cangas del Narcea, y aficionado a la pintura y la fotografía. Hoy, después de una existencia llena de sobresaltos, aventuras y viajes, lleva una apacible vida en el Río de Rengos. Todas las imágenes que acompañan el texto fueron realizadas por él en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX.

Arando en el Cortinal, Posada de Rengos, hacia 1949
DETENER EL TIEMPO
Alfonso López Alfonso
El deseo de detener el tiempo únicamente podemos verlo cumplido en las fotografías. Las viejas fotografías nos fascinan porque en ellas se produce el milagro de poder contemplar la carcasa de un mundo que ha desaparecido. Con los años se deja de ser joven y, como en el poema de Gil de Biedma, también se comienza a comprender que envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Con el tiempo, de nosotros únicamente quedan los restos del naufragio, entre ellos unas cuantas imágenes anónimas y destartaladas colocadas en montoncitos por los rastrillos dominicales. Las viejas fotos son un reloj parado justo cuando quien las realizó activó el obturador de la cámara para atrapar ese instante, algo que seguramente nadie podría lograr nunca escribiendo, aunque pusiera muchas cuartillas en el empeño. No sé si una imagen vale más que mil palabras, aunque supongo que todo depende de qué imagen estemos hablando y también de qué palabras, pero lo que sí sé es que por muy bueno que sea un escritor no podrá llegar nunca a describir con entereza y precisión lo que cabe en una imagen.

El Cortinal, Posada de Rengos hacia 1950
Las fotografías presentan seres y objetos congelados y tienen por ello una clara ventaja para el espectador respecto a la literatura, y es que venga de donde venga el que contempla puede absorber directamente lo que está viendo y ponerlo en contacto con sus emociones y experiencias sin necesidad de intermediarios, algo que lógicamente la fotografía comparte con la pintura. Una fotografía de Diane Arbus o un cuadro de Vermeer dirán algo a un espectador que los contemple en un pueblo perdido de Oklahoma o a quien lo haga en París, en Lisboa o El Cairo; Shakespeare, sin traductores, no podría hacerlo. Esto es una observación de Perogrullo que nos conviene tener presente a quienes escribimos porque, más allá de consideraciones artísticas, es doloroso saber que cualquiera con una cámara o unos pinceles en la mano ha de sacarte ventaja.

El Cortinal, Posada de Rengos, hacia 1950
Las fotos antiguas, como documentos que hablan de la sociedad a la que pertenecieron, no necesitan parabienes estéticos, sencillamente se acercan a nosotros poniéndonos en contacto con lo que fuimos y nos interesan más cuanto más cerca nos tocan. La foto del abuelo en la guerra, la de papá en la mili, la del tío afortunado que disfrutó unas vacaciones en Canarias hace veinte o treinta años, puede revolver más el corazón de quien la tiene en la mano que todas las que hizo en su vida Cartier-Bresson. Hay algo evanescente y emocionante en todos los fotógrafos anónimos que desempeñan algún papel en nuestra vida. Lo comprendo al conocer a Benito Correa, que durante muchos años se ocupó meticulosamente de disparar su cámara allá por donde iba. Fue un niño de la guerra nacido en la localidad extremeña de Herrera de Alcántara, en la Raya entre España y Portugal. A finales de los años cuarenta se hizo Guardia Civil y vino destinado a una de las zonas más remotas de una región remota para conocer a Delfina, que se convertiría en su mujer.

El Poulón, Posada de Rengos, hacia 1957
Se afincó en este destino y se casó en Pousada de Rengos (Cangas del Narcea), donde vive hoy apaciblemente en una casa con vistas envidiables. Pero su vida está llena de sobresaltos, aventuras y viajes. Después de casarse dejó la Guardia Civil y anduvo medio mundo para ganarse la vida: Venezuela primero, en solitario, sin la familia, donde estuvo cerca de siete años; Francia después, donde pasó aquel mes de mayo de 1968; tras eso, todavía, más de veinte años en Australia. En los años sesenta, a su regreso de Venezuela y antes de partir hacia Rosult, en Francia, montó en Cangas del Narcea un bar de estilo flamenquista que se llamó Bar Correa. En él hizo con pasodobles y chotis las delicias de los señoritos de la villa a la salida de misa.

Josefa Ramos Rey, hacia 1967
Hoy Benito Correa disfruta de un merecido descanso en una casa que algo tiene en su diseño de híbrido entre rancho y mansión. Quien se acerque hasta la casa La Mata en Pousada de Rengos puede encontrarlo todos los días del año dedicado con empeño oriental a las flores de su jardín y a los ensimismados pensamientos producto de los largos paseos. Es un hombre de aspecto apacible, de voz apacible, de conversación apacible. Si preguntan les hablará de lugares lejanos, de su trabajo como recepcionista de un importante hotel en Caracas, por donde pasaban militares de alta graduación, presidentes y toreros, de las fábricas francesas, de las cocinas de los restaurantes australianos, de las travesías en barco, de los transbordos en avión, de su primera salida, cuando la familia fue a despedirlo al puerto de Vigo;

La Bouba, Posada de Rengos, hacia 1950
y también hablará de una infancia marcada por la crueldad de la guerra y la pérdida de un hermano, de su cariño por Herrera de Alcántara, por el Tajo y por los vecinos portugueses de Castelo Branco, que alcanzaba a ver desde la otra orilla del río; pero sobre todo hablará de la afición que tenía al dibujo, para el que mostraba condiciones, y a hacer fotografías sin parar, con las que sin duda algo salvó de lo que fuimos.

Rectoral de San Luis del Monte, hacia 1950
Benito Correa nunca hizo ni pretendió hacer fotos que valieran más de lo que valen. No es un fotógrafo profesional, pero los momentos de la vida cotidiana que captó los ha convertido el runrún del tiempo en documentos. Sus fotografías, en general, interesan mucho porque dan fe de un mundo cuya realidad se ha ido devanando hasta sumirse en la inexistencia. Hay fotos de gente trabajando en el campo, de los días de fiesta, de comuniones, de escolares, de todo un poco.

Rectoral de San Luis del Monte, hacia 1953
En ellas aparecen edificios que ya no existen, como la casa rectoral de San Luis del Monte, al lado de la ermita del mismo nombre en una montaña cercana a Pousada de Rengos, y también nos damos cuenta al observarlas de que no están cosas que se hicieron después, en especial las instalaciones de los lavaderos y oficinas de las empresas mineras en el entorno de Veiga de Rengos, hoy bien visibles, pero que no aparecen en las fotos tomadas desde el Cortinal por Benito Correa a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta.

Rosult, Departamento del Norte, Francia, hacia 1967
Qué decir de lo que sugieren esas fotos de los escolares y las comuniones, tantas caras cargadas de curiosidad, de incertidumbre, de candidez, de jovialidad. Infantiles, pero también majestuosas, aparecen aquí expectantes, repletas de futuro, las caras de esos dos niños que en el corredor de casa Mario observan al fotógrafo sumergidos en un claroscuro caravaggiesco. Las toscas tablas del suelo, el abrigo colgado, la ropa tendida, la cesta, el balde, la escoba, todos componentes de una casa que, como vemos por la rudimentaria lavadora que aparece en primer plano en el margen derecho de la foto, empieza a modernizarse.

San Luis del Monte, hacia 1953
Muchas de las fotografías de Benito Correa son escenas de la vida campesina, todas son hijas de su tiempo, pero hay una que condensa y llena de significado ese tiempo. Está tomada en el puente de Ventanueva, seguramente con motivo de alguna visita importante, y en ella aparece —fiel metáfora del control moral y físico que se practicaba en los tiempos que corrían— un puñado de curas y guardias civiles. Sotanas y tricornios, símbolos de unos años en que era norma, como enseñan estas fotografías, la segregación por sexos en las escuelas y en los que abundaban las procesiones y las misas concurridas. Estas fotos de Benito Correa nos fascinan por su capacidad de sugestión, por la facilidad que dan a las imaginaciones románticas para lanzarse hacia lo irreversible: el pasado; dan fe de un mundo extinto y tienen por tanto algo de mágicas, pero también son testigos documentales del mundo del que venimos y al que quiera dios —si es que existe— no volvamos.
(Artículo publicado en Clarín. Revista de nueva literatura, nº 90, noviembre-diciembre 2010).