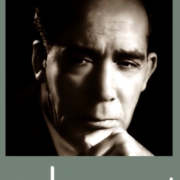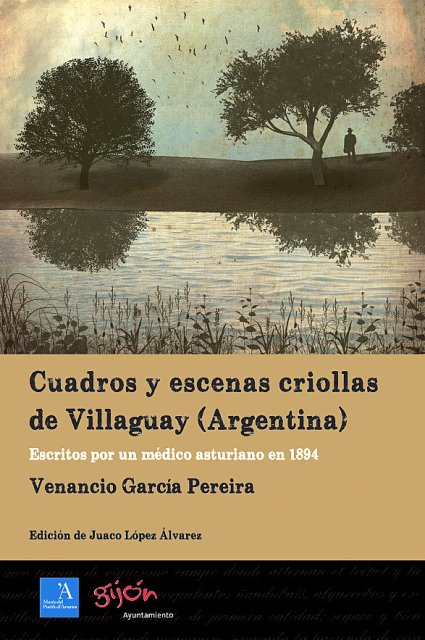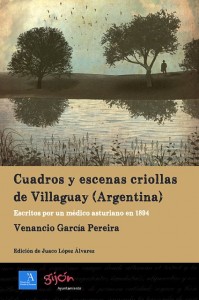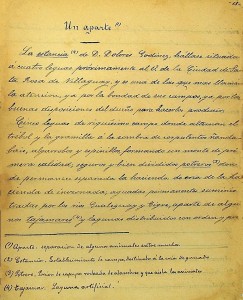Por Jorge Fernández Díaz en LA NACIÓN – Sábado 16 de enero de 2010
Por Jorge Fernández Díaz en LA NACIÓN – Sábado 16 de enero de 2010
Argentina nació en la calle Buenos Aires, y cuando decidió escapar de Cuba y llegar contra viento y marea a un remoto aeropuerto del Cono Sur llamado Ezeiza no se resignó a cruzar las peligrosas aduanas del régimen castrista sin la Virgen de la Caridad del Cobre.
Alguien trató de disuadirla, puesto que se trataba de una imagen religiosa en yeso y madera de considerable tamaño que no pasaría inadvertida para los escáneres ni para la policía cubana. Estaba arriesgando la fuga con ese capricho, pero ella no quería ceder. Esa virgen española calmaba las mareas y estaba rodeada de leyendas. Argentina la envolvió amorosamente en toallas y la metió en una maleta.
El aeropuerto de La Habana estaba ese día de noviembre de 1983 tomado militarmente a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Granada. Pero Iberia no había suspendido los vuelos, de manera que Argentina Agüera Menéndez; su esposo, Tomás, y sus dos pequeños hijos se largaron con el corazón en la boca y con lo poco que tenían y se dejaron revisar hasta los huesos por los soldados.
Argentina y Tomás eran los sospechosos de siempre: dos personas que no militaban contra la revolución, pero que tampoco la abrazaban; dos ciudadanos que por pequeñas divergencias con la política oficial habían incluso perdido sus trabajos. Pero luego de examinarles las ropas y los documentos, no tuvieron más alternativa que dejarlos pasar. Cuando la maleta con la Virgen de la Caridad del Cobre ya estaba en la cinta transportadora y se disponía a atravesar el detector de metales, ocurrió un auténtico milagro. El operador viró unos segundos para aceptar el sándwich que le acercaba un compañero y al volver la vista ya tenía en la pantalla la siguiente valija.
La Virgen ilesa descansa ahora en el living de la casa de Argentina, en el barrio porteño de Belgrano, donde 27 años más tarde la mujer me está narrando el comienzo de su odisea. Argentina tiene 70 años, y Tomás está en una clínica médica desde hace unos meses, luchando contra un tumor cerebral. Ella nació en la calle Buenos Aires, se llama Argentina y es cubana, pero sus padres eran dos asturianos de Cangas del Narcea y de Tineo. El padre había huido en 1919 de España, porque andaban reclutando muchachos para enviar a la cruenta guerra con Marruecos.
Manuel aprendió el oficio de ebanista en Cuba, llegó a manejar un taller de 26 operarios y tuvo dos hijas. Cuando nació Argentina, una chispa cayó en el aserrín y el incendio destruyó la carpintería. Hubo que empezar de nuevo, hasta que once años más tarde la desgracia volvió a suceder: un cortocircuito arrasó con todo y ya el viejo asturiano se conformó con alquilar un pequeño local dentro de un taller más grande y allí se dedicó a reparar sillas y mesas hasta que la revolución lo pasó a retiro forzoso.
La infancia de su hija fue triste. Le decían Argentina La Carpintera, y como era asmática su madre no la dejaba asistir al colegio. Al principio de una temporada se vistió sola, tomó un cuaderno y un lápiz y se presentó en la escuela 58. Nadie se dio cuenta de que no estaba ni siquiera inscripta, y sólo levantaban sospechas su gran altura para una alumna de primer grado y los nervios que la hacían vomitar. A media mañana se presentó su madre e irrumpió en la clase. «Póngase de pie, alumna -le ordenó la maestra-. ¿Conoce a esta señora?» Tímidamente, Argentina respondió: «Sí, es mi mamá, pero me quiero quedar». Su madre temía que durante una crisis asmática su hija muriera; las maestras se encargaron de convencerla y de darle garantías. Argentina finalmente se quedó y puso tanto afán en el estudio que, con ayuda de una maestra privada, hizo la primaria muy rápido. Luego iba, como correspondía, a corte y confección.
Pronto comenzó la violencia en Cuba. Desaparecían estudiantes y se formaba la resistencia. Los Agüera Menéndez rogaban que se fuera Batista y escuchaban por onda corta las proclamas desde Sierra Maestra. Cuando triunfó la revolución sintieron que había triunfado la libertad. Ese día memorable, Argentina estuvo todo el tiempo en la terraza viendo pasar la caravana de autos y banderas. Sin embargo, el viejo carpintero escuchó el primer discurso de Fidel Castro y articuló, en voz muy baja, una premonición: «Es un farsante».
La sonrisa de esa familia fue cerrándose a medida que el castrismo iba expropiando fábricas, tiendas y comercios. Intervinieron, en esa secuencia, el taller donde trabajaba Manuel, y el carpintero quedó fuera de operaciones.
Argentina consiguió un empleo en el sanatorio del Centro Asturiano, primero como mucama y después como operaria en el laboratorio industrial. Como había estudiado mecanografía y taquigrafía, los revolucionarios la pasaron luego a Admisión. Allí conoció a Tomás, que era técnico en electrocardiogramas, que se mostraba renuente al nuevo gobierno. Argentina era callada, pero Tomás decía lo que pensaba: «Esto es una mierda». Ella se fue enamorando, aunque al enterarse de que era seis años mayor que él quiso cortar relaciones. Pero el amor se impuso.
Ninguno de los dos era contrarrevolucionario, pero ambos eran católicos y querían una boda por Iglesia, algo que estaba muy mal visto en 1969: la religión es el opio de los pueblos. Caerían entonces bajo sospecha y vendrían las represalias. Argentina fue a ver al cura de la parroquia del barrio del Cerro y le explicó su anhelo: «¿Estás segura?», le preguntó el sacerdote. «Aunque sea cáseme en la sacristía», le respondió. Los compañeros de los novios recibieron la invitación. Uno de ellos la pegó en la cartelera de Las Guardias de la Milicia a modo de burla y denuncia. La ceremonia se hizo a puertas cerradas. Y los amigos no entraron al templo para no comprometerse.
Tuvieron dos hijos, y Argentina accedió, a pesar de todo, al Comité de Actividades Científicas en el sanatorio Covadonga. Una noche la gente del Comité de la Cuadra los interrogó: «¿Manuel y Tomás pertenecen al partido, están anotados en la reserva?». La cosa no pasó a mayores, pero Argentina averiguó que estaban buscando hombres para enviar a la guerra de Angola. Si no era ésa, sería cualquier otra: «Tomás, tenemos que irnos de este país -le dijo ella-. Van a llevar a nuestros hijos a la guerra». El viejo asturiano había escapado de España por la misma razón: la historia se repetía.
Tomás tenía primos en los Estados Unidos, pero emigrar parecía imposible. Así y todo, llenó una vez una planilla que repartían los norteamericanos y el Comité de la Cuadra dio aviso al sanatorio. El matrimonio fue inmediatamente expulsado. Era una situación precaria: la madre de Argentina tenía Alzheimer y el padre ya era muy anciano. A Tomás lo obligaron a barrer las calles. Y muy especialmente, los alrededores del sanatorio, para que sus ex compañeros vieran lo que les pasaba a los críticos de la causa. Cuando los ex compañeros lo veían, Tomás levantaba las manos y les gritaba: «Este es el precio de la libertad». A Argentina la enviaron a trabajar al campo, pero como era asmática y tenía certificado médico la abandonaron a su suerte.
Los miembros del Comité arrearon a los vecinos para hacerles mítines de repudio. Ya no había matices: eran directamente «gusanos», sin serlo, ante la mirada de la turba. Una noche les gritaron: «Apátridas» y «Tomás, ratón, te cambiás por un pantalón». También le gritaban «puta» a su esposa, que abrazaba temblando a sus hijos. Volvieron a los tres días, y como balbuceaban, Tomás prendió la luz de afuera y les dijo: «Les enciendo la lámpara para que puedan leer mejor los insultos que traen escritos por otros». En primera línea estaba el hijo de una vecina a quien Tomás había salvado de morir en una emergencia médica. Al día siguiente, el muchacho regresó, borracho de ron, y pidiendo perdón con los ojos llenos de lágrimas. «Vete para siempre de mi casa», le dijo Tomás, dolorido, pero inflexible.
Otra mujer a quien él había salvado de un infarto le consiguió una tarea menos agraviante, y después trabajó con unas monjitas. Argentina y Tomás aprendieron de un dulcero a hacer merenguitos y comenzaron a venderlos clandestinamente en su casa. Con vestidos viejos, Argentina también fabricaba peluches y payasos de tela que le compraban en una maternidad.
* * *
Tardó un tiempo largo en darse cuenta de que la solución de su vida estaba cifrada en su propio nombre. Su madre murió en 1982 y la hija quiso ubicar a tres tías que vivían en la Argentina para comunicarles la triste noticia. Jamás había hablado ni tomado contacto con esos familiares de su madre que residían en el confín de la Tierra, así que empezó por enviar una carta a España. Una cuarta tía que se había quedado en Asturias remitió la misiva original a Buenos Aires.
Las hermanas de María vivían en Mar del Plata, Villa Concepción y Paso del Rey. Todas estaban casadas y tenían hijos. Respondieron rápidamente, y allí comenzó a encenderse una luz en ese túnel tan largo y oscuro: en 13 meses consiguieron enviarle a su sobrina perdida una visa por todo un año para ella, su marido y sus hijos.
¿Pero podrían salir de Cuba? No eran militantes anticastristas, se consideraban apolíticos, pero habían quedado marcados y condenados a la miseria por haberse atrevido a lo mínimo: casarse por Iglesia, querer emigrar para buscar nuevos horizontes, pensar distinto. Las idas y venidas con los documentos eran muy complicadas, les pedían muchos trámites, y Argentina temía que ese Estado policial le abriera la correspondencia y encontrara la forma de abortarle la partida. Un día, finalmente, la citaron en Migración. Una funcionaria examinó los papeles y miró a los niños. Lo usual era interrogarlos, pero esa burócrata no lo hizo. Les selló todo y les dio una fecha para retirar los pasaportes. Argentina llegó corriendo a casa. El viejo carpintero asturiano golpeó los brazos del sillón: «Al fin», dijo. Y cuatro días después se murió.
Tras el duelo reaparecieron los miedos a una zancadilla. El Comité de la Cuadra sabía que se iban, pero creía que lo hacían a España. Quince días antes de que se marcharan, les quitaron la libreta de abastecimiento. Ahora no tenían nada para comer. Los vecinos les traían a escondidas leche en polvo y azúcar, y ánimos, porque faltaba poco. Dos días antes de partir, el Comité se presentó para clausurar la casa. Argentina y su familia tuvieron que mudarse a la casa de unos parientes y rezarle mucho a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Fue entonces cuando llegaron al aeropuerto militarizado de La Habana, donde obligaron a Tomás a dejar en tierra todos los billetes cubanos que traía. Sólo llevaban consigo un cheque de viajero de 15 dólares, una valijita y otra maleta con la Virgen escondida. La espera en ese aeropuerto convulsionado y hostil les ponía los pelos de punta. Pensaban que a último momento, y por cualquier nimiedad, podían detenerlos. Cuando pasaron los controles y se sentaron en el Jumbo de Iberia se sintieron libres. Pero no era un vuelo directo. Llegaron a Panamá a las diez de la mañana y no había horario para el nuevo avión ni información veraz sobre lo que había ocurrido. Tomás intentó cambiar el cheque de viajero para alimentar a los niños, que estaban enloquecidos de hambre. Pero como era feriado no podía cobrarlo. Ahí estaban esos cuatro náufragos, con dos maletas y sin una moneda encima, esperando que pasaran lentamente las horas y en la sospecha de que alguien les había mentido con los pasajes o que en cualquier momento llegaría la orden de devolverlos a La Habana.
Al ver a los niños famélicos, un desconocido les ofreció salir de la zona de preembarque con ellos y darles de comer en la confitería exterior. Miraron a ese hombre calibrando si era decente o un degenerado, y al final decidieron correr el riesgo. El desconocido tomó de la mano a los chicos y se los llevó hacia la nada, y los padres se quedaron tensos, pensando que podrían no verlos más. Después de un rato interminable, el desconocido regresó con los niños y con jugos de naranja y galletas, que devoraron aliviados y agradecidos.
En un instante de desesperación, Tomás se lanzó sobre un empleado de Iberia. El vuelo se había suspendido, y tendrían que aguantar hasta la noche y abordar un avioncito que los llevaría a Lima. Un ataque de asma ahogó a Argentina y obligó a Tomás a salir a mendigar algo caliente. Le regalaron un café con leche y ella recuperó la respiración.
* * *
A las tres de la mañana subieron en Perú a un avión de Aerolíneas Argentinas, hicieron una escala y llegaron a Ezeiza. Habían enviado por correo una foto de la esposa de Tomás, y entonces un primo suyo, que no la había visto nunca, comenzó a gritarle en el aeropuerto: «¡Argentina, Argentina!». Había acudido toda la parentela en dos autos y una camioneta. Se abrazaron con un cariño flamante, algo confundidos por el reencuentro y por la extrañeza de la situación, y pusieron rumbo a Paso del Rey. Allí los aguardaba un asado de 12 kilos: Tomás preguntó para cuántos días era ese manjar. «Nos lo vamos a comer hoy mismo», le respondieron. Los cubanos no podían creer ese despliegue: era la comida de todo un mes. A los postres, el primo de Argentina fue certero: «Hasta aquí los trajimos; ahora depende de ustedes».
Cuando Argentina vio por televisión que Raúl Alfonsín llamaba a la reconciliación de los argentinos, y que en su discurso no había vocablos castristas tan frecuentes como «guerra» y «enemigos», sintió una paz interior que no conocía. Tomás fue pintor y mozo, puso restaurantes, se fundió y salió adelante. Y Argentina trabajó veinte años en un laboratorio. Tienen ahora un bar exitoso en Paseo Colón y Moreno, y Argentina empezó a decir que quería volver a visitar Cuba para ver a su familia. Tomás no estaba de acuerdo, pero la acompañaba con resignación en ese propósito. Regresar. Después de tanto tiempo y esfuerzo. Regresar unos días, por última vez.
Una tarde, Argentina lo vio triste en el café, y le dijo: «No te preocupes, Tomás, si no quieres volver no volvemos». Pero no era tristeza. Lo internaron ese mismo día y descubrieron que tenía un tumor alojado en el cerebro. Se lo extirparon. Perdió la voz y algunas funciones del cuerpo. Argentina está a su lado día y noche, tratando de sacarlo del pozo, en esta nueva odisea de la vida que los médicos llaman «rehabilitación».
Nos acercamos a la Virgen de la Caridad del Cobre, que tiene sobre un aparador. Veo los detalles de esa Virgen peregrina. La mirada tranquila y, a sus pies, los tres jóvenes que la adoran desde su canoa. Después miro los ojos de Argentina, acostumbrados al arte de sufrir. Hay una frase asturiana: «No tengas esperanzas y así no tendrás desilusiones». Pero esta mujer tiene la tremenda valentía de la esperanza, y estoy seguro de que no la perderá jamás.
El personaje
ARGENTINA AGÜERA MENENDEZ
Una cubana que llegó a Buenos Aires en busca de la libertad que le faltaba.
Quién es: tiene 70 años y vive en el barrio de Belgrano. De padres asturianos (de Cangas del Narcea y Tineo), nació en la calle Buenos Aires, de La Habana. Se enamoró de Tomás Villanueva Lozano y tuvo dos hijos. Ahora tiene también dos nietos y un bar en la avenida Paseo Colón.
Qué hizo: ella y su familia recibieron con alegría la revolución castrista, pero con el tiempo cambiaron de opinión. No eran «gusanos», pero pensaban distinto y fueron atacados por turbas, humillados, echados de sus trabajos y reducidos a la miseria.